Por José Luis Arce
12 de febrero, 2021
No se puede ser ingenuo; los intereses expresados en las acciones y el comportamiento político de las élites y los grupos de presión – y, además, la forma en cómo logran permear en los espacios de representación en el legislativo y el ejecutivo – han sido, desde siempre, una parte fundamental de la dinámica del poder en cualquier sistema político y, por supuesto, en las democracias.
El punto no es si existen o no intereses, sino la forma en cómo estos se expresan y actúan y, en especial, la respuesta que sus acciones reciben de los grupos políticos y, particularmente, la forma en que las instituciones filtran del total de las demandas las ilegítimas y modulan las restantes de acuerdo con la visión y estructura que la sociedad ha construido a lo largo del tiempo para el Estado y las políticas públicas – entendidas como partes de la arquitectura orientada a propiciar mayores niveles de bienestar colectivo – , las posibilidades materiales y los espacios que otorgue la ciudadanía.
Todos estos elementos interactúan constituyendo, por su naturaleza, un equilibrio que suele ser delicado e inestable; particularmente en sociedades democráticas como la costarricense durante los años recientes.
Esta inestabilidad y fragilidad intrínsecas del juego de intereses y de poder se han visto amplificadas, en las últimas dos décadas – en el mundo y en Costa Rica, debería bastar para comprobarlo las portadas de los diarios las últimas semanas – por la erosión de los niveles de reflexión, preocupación por lo colectivo y, más grave aún, del talante democrático de los grupos de interés y de las élites políticas, el aumento en la insatisfacción e indignación de la ciudadanía y la forma en cómo éstas son canalizadas a través de los medios modernos de expresión y, un deterioro paulatino, pero deterioro al fin, del papel mediador de las instituciones.
Los grupos de interés y las élites han perdido, si se quiere, el pudor expresando con descarnada inconciencia y ausencia de empatía sus intereses y, sobre todo, empleando ilegítimamente los espacios democráticos para imponerlos, gracias a los errores de diseño o la obsolescencia en los mecanismos de toma de decisiones públicas y a la complacencia de los representantes de turno.
¿De dónde surge la deriva interesada y antidemocrática de estos grupos? De la búsqueda del beneficio individual, pero no del construido sanamente sobre la base del esfuerzo propio, sino especialmente, del derivado de la extracción de rentas producto de la captura de las políticas públicas. Pero no es sólo un asunto pecuniario, es también una escasa o nula preocupación por la convivencia democrática, algo que se da por un hecho o, en los casos más patológicos, incluso se desprecia por considerarlo irrelevante.
¿Por qué la reacción de una ciudadanía hipersensible, interconectada y vocal no conduce a limitar las acciones de los grupos de interés? Quizás porque la insatisfacción e indignación, para alimentar cambios constructivos, requieren ser canalizadas hacia cauces institucionales y democráticos propicios, lo que no sucede porque las estrategias de polarización y crispación terminan potenciando, con fines electorales o cercanos a los intereses particulares, el conflicto y la lucha tribal.
Entre tanto, la institucionalidad como elemento mediador entre las demandas individuales, el interés y bienestar colectivos, el balance de poder, la ciencia, la técnica y las mejores prácticas y las posibilidades materiales poco a poco se va deteriorando y debilitando, no sólo por que son capturadas para extraer de ellas rentas; sino que, además, por las ocurrencias y disparates que alimentan el peligroso cóctel que significa para la convivencia democrática la mezcla de egos, ignorancia e intereses creados.
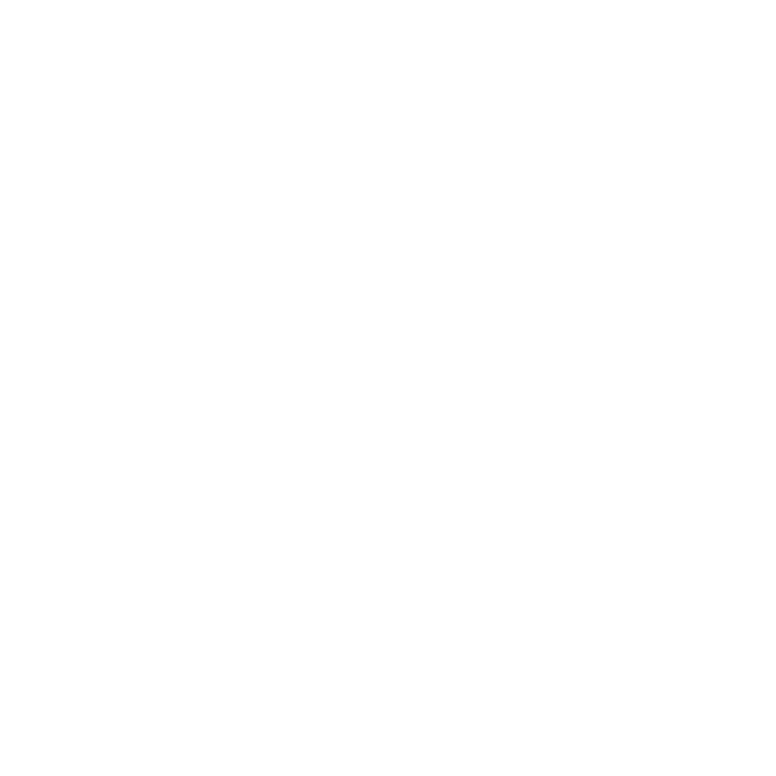
0 Comments